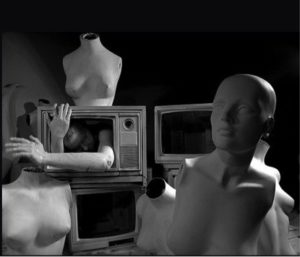Doce Miradas participó con esta presentación en la jornada «Ciudades y retos globales», organizada por la Cátedra Unesco, que se celebró en la Universidad de Deusto el 16 de junio de 2016.
Mirada número 1. Las mujeres y las casas
Edith Wharton, una deliciosa escritora neoyorquina nacida en 1862, escribió esto: “A veces pienso que la naturaleza de la mujer es como una casa con muchas habitaciones: está el recibidor de entrada por el que pasa todo el mundo para salir o entrar, el salón en el que una recibe a las visitas formales, la sala de estar donde los miembros de la familia vienen y van a su antojo… Pero más apartadas, mucho más apartadas, hay otras habitaciones cuyos picaportes nunca se hicieron girar para abrir sus puertas. Nadie conoce el camino para acceder a ellas, nadie sabe a dónde conducen.”
Y Virginia Woolf, otra fantástica escritora londinense, nacida veinte años más tarde, escribió aquello tan conocido de “si una mujer quiere dedicarse a escribir, debe tener dinero y una habitación propia”.
Las dos escritoras, Wharton y Woolf, identificaban mujeres y casas, dos elementos que tenemos fuertemente enlazados en nuestras mentes y en nuestros espíritus.
Me llega aquí un recuerdo de la infancia. Recuerdo a las señoras de mi barrio, que salían a la calle por las tardes, con el buen tiempo, y se sentaban a coser y a charlar, muy pegaditas a las puertas de las casas, mientras los hombres estaban fuera del barrio, en las fábricas o en las tabernas.
La ciudad ha sido algo históricamente ajeno a nosotras. Fijaos, si no, en las representaciones gráficas de la Antigua Roma o de la Antigua Grecia. ¿Quiénes poblaban el foro y el ágora? No eran mujeres, pues en aquel entonces ni siquiera éramos ciudadanas.
La ciudad ha sido algo construido y gobernado por hombres. Un territorio de otros, para nosotras a veces hostil.

Mirada número 2. Las voces y las miradas de los hombres en la ciudad
Hay hombres que nos recuerdan constantemente que la ciudad es su territorio y no el nuestro. Hay hombres que se creen con derecho a imprecarnos, a decirnos cosas cuando caminamos solas, o con otras mujeres, por la ciudad. Nunca lo hacen si vamos con un hombre. Nos dicen si les parecemos guapas o no, como si necesitáramos su opinión o su aprobación. Y eso sucede en el mejor de los casos, porque en el peor, tenemos que oír cosas de muy mal gusto.
Eso lo hacen desconocidos. Los conocidos cultivan otra modalidad. A mí me gusta llevar gorros de lana en invierno y sombreros en verano. Y continuamente tengo que oir sus comentarios insidiosos, adornados de broma o burla.. Es una forma de decirme: controlamos tu aspecto; te hacemos saber cuál es la norma; te lo vamos a hacer saber quieras o no.
Muchas mujeres me han dicho que les encantaría llevar gorro o sombrero, pero no se atreven porque creen que es muy llamativo, que las miran demasiado cuando van por la calle.
Parece como si en la ciudad solo contaran los cuerpos de las mujeres. Porque se nos aparecen desnudos, falseados, estereotipados, en vallas publicitarias, en marquesinas, en quioscos.
Estos cuerpos nos dicen otra vez cómo tenemos que ser, cuánto tenemos que medir, qué apariencia debemos adoptar para merecer, de nuevo, la aprobación de los hombres.
Mirada número 3. Otra forma de mirar a la ciudad
Hay por lo menos dos maneras de mirar y concebir la ciudad.
La ciudad puede verse como un todo, desde lejos, como un plano de líneas rectas repleto de datos y cifras sobre equipamientos, transportes, conectividad o accesibilidad.
O puede mirarse de cerca y ver cómo esos elementos funcionan en las redes cotidianas. Puede pensarse la ciudad poniendo en el mismo plano, otorgando la misma importancia, al trabajo productivo y al reproductivo.
Los proyectos urbanos, las viviendas, los equipamientos (sus horarios, sus características, su ubicación) se siguen pensando como si continuara vigente la estereotípica división de roles masculinos y femeninos, como si todavía hoy en todos los hogares hubiera una persona, una mujer, exclusivamente dedicada al cuidado de menores, de dependientes o del propio hogar.
Mirada número 4. El transporte público
Voy a trabajar en transporte público: en metro, en tren o en bus. El transporte público es el reino de las mujeres, porque son abrumadora mayoría numérica. Por esta manía nuestra de contar, se nos hace evidente que muchas más mujeres que hombres utilizan el transporte público. Cuanto más descendemos en la escala socioeconómica, menos mujeres tienen coche propio. Las familias monomarentales no suelen tenerlo. Muchos sueldos femeninos no dan como para pagar seguros, garajes, carburante…
Invertir en transporte público es invertir en mujeres, en mejorar la vida de las mujeres.
Así y todo, aunque numéricamente nos imponemos, todavía hay detalles que nos recuerdan que ese tampoco es nuestro espacio. Como el famoso manspreading. Ya sabéis: esos señores que se despatarran (disculpadme el término un tanto vulgar; diré en mi defensa que lo recoge el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). Lo que os decía: que se despatarran; abren excesivamente las piernas y ocupan en un asiento más espacio del que les corresponde. Si te sientas a su lado, te sientes obligada a ir retirándote hacia la esquinita para no rozar con su muslo, no vaya a ser que piensen yo qué sé qué.
A nosotras nos educan para ocupar el mínimo espacio posible, nos dicen que crucemos las las piernas, nada de despatarre, que bajemos la mirada; pues no hacerlo equivale a provocación. Nos hacen, en definitiva, responsables del comportamiento de los demás.
Mirada número 5. El transporte privado
Nuestras ciudades fueron pensadas para los vehículos, no para los peatones y peatonas (por cierto, es correcto decir “peatona”; también lo recoge el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). Volviendo a las calzadas y a los vehículos, cuando alguna vez se acometen obras para ampliar las aceras, siempre hay alguien que clama y protesta porque se han perdido plazas de aparcamiento o se han estrechado los carriles.
Nosotras también conducimos. Y conducimos bien. Parece ser que incluso mejor que los hombres. Tenemos menos accidentes y menos multas. Así y todo, todavía debemos demostrar que somos conductoras válidas. Todavía nos tratan con un punto de sobreprotección, de paternalismo, cuando nos ven al volante. Y lo mismo sucede cuando montamos en bici, que te gritan consejos y recomendaciones que nunca le harían a otro hombre.
Mirada número 6. La exurbia
Un cierto modelo de ciudad tiende a colocar los equipamientos (centros comerciales, guarderías, colegios, residencias, polideportivos…) en las afueras; muy en las afueras; como dicen en América, en la exurbia; o,como dice una amiga, “en las afueras afuerísimas”.
Esto a veces supone que las calles del centro de la ciudad queden despobladas, sin vida. Y eso acrecienta el sentimiento de inseguridad.
Al mismo tiempo, eso hace cambiar los recorridos.
Los recorridos por la ciudad deberían ser útiles; no deberíamos perder el tiempo desplazándonos a equipamientos lejanos. Si en un recorrido cumplimos diversas tareas o funciones, aprovechamos el tiempo. Por el contrario, si cada funcivón, si cada tarea nos exige un recorrido distinto, perdemos el tiempo. Y a las mujeres no nos gusta perder el tiempo.
En una ciudad ideal los polideportivos estarían bien comunicados, para facilitar que todas las mujeres, las que tienen coche y las que no, practiquen deporte, porque el ejercicio físico nos proporciona enormes beneficios.
En una ciudad ideal las residencias de la tercera edad estarían bien comunicadas.
En una ciudad ideal, los centros de trabajo que emplean a mujeres estarían bien comunicados, porque en ocasiones el acceso al transporte es el acceso al empleo.
En una ciudad ideal haríamos muchas y variadas cosas en poco espacio y en poco tiempo.
Cuanto mayor es nuestra debilidad económica, mayor es la necesidad de servicios urbanos de proximidad.
Mirada número 7. Los bares y restaurantes
Salgo del trabajo a comer a mediodía y tengo para elegir restaurantes de hombres y restaurantes de mujeres.
En los de hombres hay paredes grises, fotografías en blanco y negro, sobriedad.
En los de mujeres hay flores, colores, toques decorativos que recuerdan a un hogar. Otra vez las casas y las mujeres; unidas de nuevo.
La distinción funciona. La clientela se reparte bien así. En los restaurantes de mujeres, raros serán los grupos de hombres solos, sin compañía femenina. En los de hombres, raramente verás a una mujer sola.
Hay mujeres que nunca entran solas a un restaurante. Cuando me cito con ellas, si llego un poco más tarde, me esperan en la puerta; no entran solas. Eso sucede por algo, porque hubo un tiempo en que las mujeres no entraban a las tabernas, si no era a trabajar, claro. Cuando yo era niña y salía de paseo con mi madre y con mi padre, si mi madre tenía sed, mi padre entraba en un bar y le sacaba un vaso de agua. Ella no entraba.
Los tiempo han cambiado, sí, por supuesto. Pero todavía tenemos memoria de aquellas prohibiciones; todavía queda un resto, un poso; todavía tenemos un punto de vulnerabilidad cuando estamos solas en un bar o en un restaurante.
Hemos incluido en las imágenes un fotograma de “Sexo en Nueva York” en el que aparece la protagonista, Carrie Bradshaw, sola en un restaurante. “Sexo en Nueva York” ha sido una teleserie muy denostada, se la ha calificado de frívola, de muy superficial, con sus tacones y sus modelitos de lujo, y se han obviado unos contenidos de género muy potentes sobre las formas de vida de las mujeres en la ciudad de Nueva York. Por ejemplo, esto de estar solas en los restaurantes aparecía en varios episodios y se decían cosas que todavía están en vigor.
Mirada número 8. Cosas que se hacen en público y cosas que no
Las cosas exclusivamente femeninas no se hacen en público. Maquillarse, dar de mamar, pasarle a una amiga una compresa o un tampón, son cosas que hacemos en privado, algunas incluso a escondidas. Casualmente son cosas que solo hacemos nosotras; no las hacen los hombres.
Y, al revés, los hombres pueden hacer cosas en público que nosotras no hacemos, como orinar. Pero no vamos a entrar en eso. Lo dejaremos para otra ocasión.
Pienso ahora en las viviendas y en los trabajos domésticos. En cosas que antes se hacían en público y ahora en privado. Como lavar la ropa. Mi abuela iba al lavadero. O al río. Aquello era muy duro, durísimo: había que permanecer a la intemperie incluso con mal tiempo, el agua estaba fría… Pero era un momento de compartir y de conversar con otras mujeres.
Pienso también en la tarea de tender la ropa. Cuando yo era niña había muchos más tendederos compartidos en las azoteas de los edificios, en los patios. Ahora esas tareas las hacemos cada cual en nuestra casa, de forma aislada.
Se me ocurre que quizás deberíamos repensar nuestras viviendas y hacer que labores que son privadas, como lavar o tender, sean un poco más públicas. No estoy pensando en el río, no, sino en espacios comunes para las lavadoras. Y en tendederos comunes, compartidos. Sería una forma de socializar, de crear más lugares de encuentro, de relación, de conversación, para mujeres y para hombres.
 Fotografía de Asun Martínez Ezketa (@esaotra)
Fotografía de Asun Martínez Ezketa (@esaotra)
Mirada número 9. Los cochecitos y las sillas de ruedas
Acabo mi trabajo y visito a mi madre, que vive en una residencia. En una residencia de ancianos, aunque el noventa por ciento de las personas residentes son ancianas. Las residencias de la tercera edad también son un reino de mujeres.
Mi madre anda más bien poquito, así que tengo que empujar su silla de ruedas. Y aquí de nuevo se me hace la ciudad hostil, pues debería tener más rebajes en las aceras, más rampas, mejores accesos a los comercios, a las cafeterías y a los servicios diversos.
La ciudad se me hace tan hostil que tengo que rediseñar otra ciudad dentro de la ciudad. Existe, así, un itinerario de sillas de ruedas y cochecitos, una red viaria interna. Quienes empujamos sabemos cuáles son los circuitos más cómodos, conocemos bien esa ruta oculta en la ciudad que solo está en la cabeza de las cuidadoras.
Porque las cuidadoras y las usuarias de sillas de ruedas somos en más de un ochenta por ciento mujeres.
Es curioso. Empujar artefactos con ruedas te hace ponerte unas gafas especiales y ves cosas que antes no veías. Ves, por ejemplo, una distancia entre el vagón de metro y el andén en la que nunca antes habías reparado. Habrías jurado que estaban juntos, que no había hueco, o que serían solo unos centímetros. Pero cuando tienes que hacer que una silla de ruedas pase por ahí, te parece un abismo, una sima, una grieta por la que crees que se va a despeñar tu madre y va a desaparecer para siempre, con silla y todo.
Mirada número 10. Pelotas y balones
Las plazas, las playas, los patios, los parques nos los encontramos a menudo ocupados por niños u hombres que juegan con pelotas y balones.
Marcan su territorio y nos expulsan de él, pues por el espacio donde circula un balón no te puedes adentrar. Si lo haces, te arriesgas al balonazo. Lo sabes.
Y esto puede suceder en cualquier paseo, en cualquier parque. De repente, en cuanto aparece un balón, ese pedacito del planeta por el que paseabas, donde te sentabas un ratito, deja de ser tuyo. Tienes que salir de ahí y alejarte, porque los balones llegan muy lejos; sus recorridos, sus idas y venidas, ocupan mucho sitio. Incluso aunque te sitúes un poco más allá o, por prudencia, otro poquito más allá, llegan a ti y no suelen llegar en plan amigable, sino agresivo, golpeante.
Viene aquí a cuento hablaros brevemente de un estudio realizado en Viena entre 1996 y 1997 para saber cómo usaban hombres y mujeres los parques públicos y sus espacios. Los resultados fueron sorprendentes porque descubrieron que a los nueve años descendía notablemente la presencia de las niñas en los parques, mientras que la de niños se mantenía. Las investigaciones demostraron que en estos aspectos las chicas eran menos asertivas que los niños y que si tuvieran que competir por el espacio, era muy probable que ganaran los chicos.
Entonces las personas responsables de planificar la ciudad pensaron en algún modo de corregir esta tendencia rediseñando los propios parques y en 1999 se pusieron manos a la obra. Rediseñaron dos parques con más senderos para caminar, añadieron campos de voleibol y bádminton, para permitir que hubiera actividades más variadas, no solo fútbol.
Además, las áreas más amplias se trabajaron con elementos de paisajismo y se dividieron en pequeños parquecitos (pocket parks, parques de poche, giardini tascabili) semicerrados.
Enseguida se notó el cambio: los grupos de niños y niñas se equilibraron.
Mirada número 11. El miedo
Seguimos con los estudios. En 2007 en Gran Bretaña, un estudio sobre la inseguridad de las mujeres en las ciudades nos vino a confirmar lo que más o menos ya todas sabíamos.
Preguntaron la las mujeres británicas qué les daba miedo y ellas contestaron que los lugares oscuros, los poco iluminados; los lugares donde hay grupos de jóvenes, donde solo hay hombres, donde se consume alcohol y drogas; donde hay vandalismo; donde es fácil que nos perdamos y donde hay perros.
Nada nuevo, ¿verdad? A veces creemos que nuestros miedos son personales e intransferibles, que solo nos afectan a nosotras, que es algo psicológico. Y entonces leemos los resultados de un estudio británico y ahí están nuestros miedos compartidos, convertidos en asunto social. Nuestros miedos existen por algo que no es un trastorno personal ni aislado.
Mirada número 12. La apropiación. La ciudad hecha nuestra
Las mujeres estamos a gusto en la ciudad cuando la ciudad responde a la diversidad de las necesidades de las mujeres. Porque las mujeres somos diversas; no somos una minoría, sino la mitad de la población.
Así y todo, sabemos que las necesidades son mayores para las mujeres con personas dependientes a su cargo, para las cabezas de familia, para las ancianas y para las migrantes. Sabemos, porque en las ciudades se hace evidente, que existe la feminización de la pobreza. Y que la feminización de la pobreza trae consigo, en muchos casos, la pobreza infantil.
Las mujeres estamos a gusto en la ciudad cuando habitamos lugares donde hay gente diversa, de todas las edades, donde hay más mujeres, donde hay niñas y niños. Donde hay aceras amplias, no solo para circular, sino también para detenerse a charlar, a cultivar las relaciones.
Una forma simbólica de hacer la ciudad nuestra es que aparezcamos representadas en las señales, con siluetas también femeninas. Esas señales dicen algo, por eso son señales, tienen significado; nos envían un mensaje que nos dice que ese espacio es un poco más nuestro.
Otra hermosa forma de hacer la ciudad más nuestra es que los nombres de las calles, los parques y las plazas lleven nombre de mujer. Nombres de mujeres, por ejemplo, que hicieron algo por otras mujeres.
Recuerdo una pequeña plaza en un pueblecito de una de las islas del archipiélago de las Azores. Era una placita blanca, soleada, luminosa, con vistas al océano. Llevaba el nombre de una comadrona, una partera que había ayudado y asistido a muchas mujeres. Supuse que aquella señora habría asisitido y conocido a abuelas, a madres, a hijas, a nietas… Y al revés, que todas esas mujeres la habrían conocido y le tendrían aprecio, porque había traído al mundo a sus familias.
Imaginé a aquella señora, a aquella profesional, allá sentada, tras una jornada imprevisible de trabajo. Mirando al océano para descansar el ánimo y la vista. Y pensé que era un sitio magnífico para sentirse en paz.
Con ese mismo deseo para todas vosotras y vosotros, gracias por vuestra atención y gracias por vuestra mirada.
Nos despedimos con una pregunta: ¿serían diferentes las ciudades si las diseñaran las mujeres?
Nerea Gálvez, @ilegorri. Mujer. 45 años. Femenina y feminista. Bilbaína de nacimiento y ciudadana del mundo. Casada y madre de una adolescente. Prehistoriadora de corazón y política por convicción. Creo en el “más allá” que está en mi interior. Emociono corazones y me apasiono con las personas.









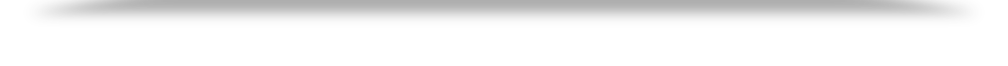















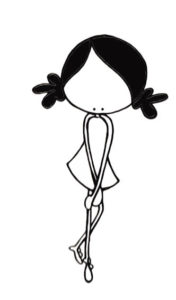



 Los últimos sanfermines nos dejaron un reguero de agresiones sexuales, de violaciones y de denuncias. Hombres que agreden a mujeres, hombres jóvenes que agreden a mujeres jóvenes. Espeluznante. ¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo? Estos chicos, estos hombres, ¿no aprendieron nada? ¿No aprendieron en sus escuelas el respeto hacia sus compañeras? En sus hogares, en sus familias, ¿de qué se hablaba? ¿En qué momento se les ocurre agredir de esta forma a una mujer? ¿Qué pasa por sus cabezas? ¿No tienen hermanas, amigas, novias? ¿Qué significa la mujer para ellos? ¿No sienten? ¿No hay ninguno de ellos capaz de parar la agresión? ¿No hay ninguno capaz de detener la violación? Y además, tienen la desvergüenza de grabar la agresión. Algo grave le está pasando a esta sociedad. Como dijo Pedro Blanco,
Los últimos sanfermines nos dejaron un reguero de agresiones sexuales, de violaciones y de denuncias. Hombres que agreden a mujeres, hombres jóvenes que agreden a mujeres jóvenes. Espeluznante. ¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo? Estos chicos, estos hombres, ¿no aprendieron nada? ¿No aprendieron en sus escuelas el respeto hacia sus compañeras? En sus hogares, en sus familias, ¿de qué se hablaba? ¿En qué momento se les ocurre agredir de esta forma a una mujer? ¿Qué pasa por sus cabezas? ¿No tienen hermanas, amigas, novias? ¿Qué significa la mujer para ellos? ¿No sienten? ¿No hay ninguno de ellos capaz de parar la agresión? ¿No hay ninguno capaz de detener la violación? Y además, tienen la desvergüenza de grabar la agresión. Algo grave le está pasando a esta sociedad. Como dijo Pedro Blanco,  Ya hemos comprobado que el techo de cristal es opaco, de un material duro, contundente, indestructible. Un informe realizado por Eada e Icsa Grupo sobre diferencias salariales y cuota de presencia femenina señalaba que el porcentaje de mujeres en cargos directivos ha caído con la crisis del 19,5 % en 2008 al 11,8 % en 2016. Y, por supuesto, la brecha salarial por género no ha hecho más que aumentar. Hay muchos detractores de las cuotas, pero estos datos son demoledores y, como nos contaba Miren Gutiérrez en su post
Ya hemos comprobado que el techo de cristal es opaco, de un material duro, contundente, indestructible. Un informe realizado por Eada e Icsa Grupo sobre diferencias salariales y cuota de presencia femenina señalaba que el porcentaje de mujeres en cargos directivos ha caído con la crisis del 19,5 % en 2008 al 11,8 % en 2016. Y, por supuesto, la brecha salarial por género no ha hecho más que aumentar. Hay muchos detractores de las cuotas, pero estos datos son demoledores y, como nos contaba Miren Gutiérrez en su post 
 Soy directora del Programa Experto “Análisis, investigación y comunicación de datos” de la universidad de Deusto. He sido periodista dos décadas y tenido la suerte de dirigir equipos. Como directora editorial de la agencia de noticias Internacional inter Press Service fundé el
Soy directora del Programa Experto “Análisis, investigación y comunicación de datos” de la universidad de Deusto. He sido periodista dos décadas y tenido la suerte de dirigir equipos. Como directora editorial de la agencia de noticias Internacional inter Press Service fundé el