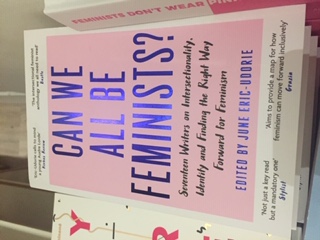Emosío engañada
Cuando en la escuela, el instituto o la universidad nos tocó
estudiar la Revolución Francesa, nos familiarizamos con esa frase, “Libertad,
igualdad, fraternidad”, que fue creada entonces y que es hoy el lema oficial de
la República Francesa.
Yo creí entonces y lo seguí creyendo durante muchos años que esos tres valores se predicaban también de nosotras, de las mujeres, que la Revolución Francesa también a nosotras nos hizo libres, iguales y hermanas. Pero no. La libertad, la gualdad y la fraternidad eran valores masculinos.
Libertad, igualdad, virilidad
Así lo afirma al menos la filósofa francesa Olivia Gazalé en su libro El mito de la virilidad y añade que los actuales movimientos masculinistas, esos que añoran los viejos tiempos guerreros y denuncian una pérdida de los valores viriles nunca antes acaecida en la historia, en realidad están repitiendo un tópico que se ha reproducido casi de generación en generación.
La Revolución Francesa también se empapó de tintes virilistas, de
un espíritu de recuperación de los viejos valores masculinos. En los años
previos a 1789 la propaganda pro revolución se preocupaba por la pérdida de
virilidad de los varones franceses y abominaba del hombre que se sometía a los
caprichos del monarca y a las modas feminizantes y atildadas que decretaba
Versalles. La coquetería había pervertido a los fieros guerreros de antaño.
Los portavoces de la Revolución pronto emplearon el sarcasmo contra el afeminamiento aristocrático. El diario revolucionario Le Père Duchesne se burlaba de la corte de Versalles, poblada de bufones remilgados y enclenques, de finas manos blancas, que murmuraban y comadreaban y se inclinaban ante el monarca, en vez de levantarse contra él: “Señores aristócratas, mequetrefes que vestís mallas pegadas al cuerpo, grandes chorreras y escarapelitas: degustad tranquilamente vuestros confites y dejad en paz a los patriotas, fieros como dogos de largas patas y mandíbula de hierro, que os partirían en dos como a huesillos de pollo.”
En fin, que, mientras los cortesanos, con sus lenguas blandas y
sus labios flácidos, relamen caramelos en salones femeninos y hablan en
susurros, los patriotas ladran como perros, arengan y declaman a todo pulmón en
los comités revolucionarios. El cortesano débil se opone al revolucionario
hercúleo que clama por una regeneración, por un activismo masculino.
La referencia a Hércules no es casual, pues este héroe mítico se convierte en símbolo de la virilidad de la Revolución y la República: “La Revolución crea hércules, hombres extraordinarios, pues desarrolla y organiza las facultades viriles de la naturaleza humana.”, reza un panfleto parisino de 1791, citado por André Rauch en su libro Historia del primer sexo.
Y, en consecuencia, retroceso
Las grandes crisis de la historia no han solido ser beneficiosas
para las mujeres y la Revolución Francesa no fue una excepción. Los jacobinos
las declararon culpables de la degeneración masculina, a pesar de que habían
desfilado codo con codo con los patriotas y habían fundado clubs y sociedades
revolucionarias femeninas. En vano. Las devolvieron a sus hogares y las
redujeron al silencio.
Así, en 1793, el gobierno disolvió todos los clubs femeninos y sociedades de mujeres, incluida la Sociedad de Ciudadanas Republicanas Revolucionarias, fundada por las activistas feministas Pauline Léon y Claire Lacombe.
Tras la Revolución, Francia vio crecer notablemente el
analfabetismo femenino.
Incluso el papel de las mujeres en la Revolución Francesa quedó silenciado hasta los años sesenta del siglo XX, cuando se comenzaron a rescatar del olvido nombres como los de las dos feministas citadas y otros como Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt, Sophie de Condorcet, Etta Palm d’Aelders o la más conocida Olympe de Gouges.
Ese fraternal masculino plural
Por mucho que Immanuel Kant proclamara que el espíritu de la
Ilustración había elevado a la humanidad a mayores grados de madurez, esa
humanidad a la que aludía Kant era una humanidad incompleta, con una mitad
amputada; una humanidad hemipléjica, dice Olivia Gazalé en el libro citado.
El universal abstracto “todos los hombres”, ese masculino plural que es el sujeto de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, es un universal masculino y nada más que masculino, tan puramente masculino como el frater (‘hermano varón’) del latín, de donde proviene fraternidad, en oposición a soror (‘hermana’), de donde proviene sororidad, palabra que en francés, sororité, ya fue utilizada en 1546 por Rabelais en El tercer libro de Pantagruel.
Si los redactores de la Declaración hubieran actuado con exactitud
y justicia, al artículo 1, «Todos los hombres nacen y permanecen libres e
iguales en derechos», deberían haberle añadido: “Las mujeres, en cambio,
están excluidas de estos derechos”. Porque lo estaban en realidad. En teoría y
en la práctica. Pero ni siquiera se molestaron en explicitarlo.
Las mujeres fueron obligadas al silencio y a la docilidad y
recluidas de nuevo en sus casas y en sus cocinas. Algunas se atrevieron a salir
a la calle y alzar su voz, como la temeraria y ya citada Olympe de Gouges, que
tuvo incluso la osadía de rerredactar la
Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano para convertirla en
Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y acabó decapitada en la
plaza pública.
En el espíritu revolucionario, la palabra hombre, con la que pretendían transcender toda diferencia, solo
designa al género masculino; un género superior, llamado naturalmente a la
dominación, al igual que la mujer es llamada a la subordinación.
La Revolución trajo consigo la restauración de la virilidad triunfal.
El caos
Tanto Olivia Gazalé como Susan Faludi en su libro Reacción apuntan a un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia de Occidente: crisis de la virilidad -> gran crisis global -> retroceso en las conquistas femeninas.
En estos tiempos del neomachismo, de los Angry White Men, del supremacismo masculinista y de los grandes líderes mundiales testosterónicos, llega una crisis sanitaria global que nos deja en estado de shock y, como nos recuerda Julen Iturbe al citar a Naomi Klein, y también nos recordó en su momento María Puente a propósito del apocalipsis zombi, he ahí la ocasión perfecta para el recorte de derechos y el regreso a pretendidos valores y principios “naturales”.
Es el momento, pues, de permanecer atentas, vigilantes, y no
permitir ni un paso atrás.





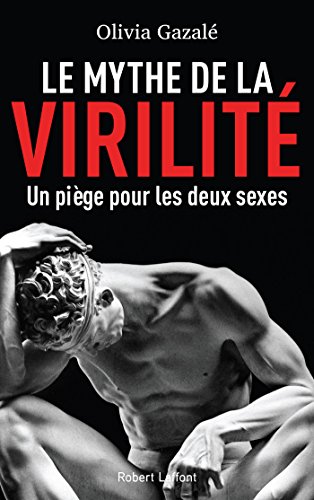
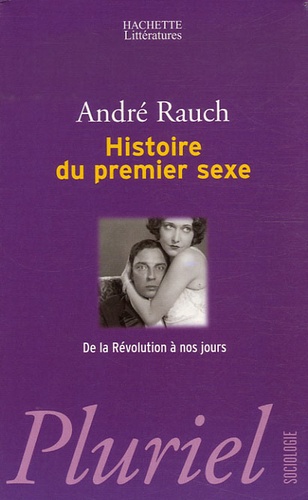
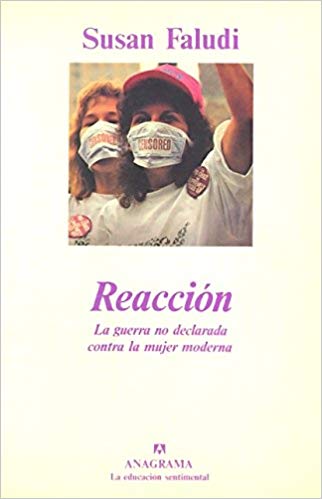
 En este período de emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 se están visibilizando, también, muchas prácticas y discursos racistas, que si bien no son novedad para las personas racializadas, están teniendo un impacto mucho mayor en este contexto de vulnerabilidad extrema para ellas.
En este período de emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 se están visibilizando, también, muchas prácticas y discursos racistas, que si bien no son novedad para las personas racializadas, están teniendo un impacto mucho mayor en este contexto de vulnerabilidad extrema para ellas.